Nunca hemos comprado tantos libros ni fuimos menos capaces de entenderlos
¿Es posible que la multiplicación de las pantallas devuelva a la humanidad a su estado natural prealfabetizado, emponzoñando, de paso, nuestra política?
Un momento. ¿Cómo que la lectura está muriendo? Cené hace poco con un amigo editor de uno de los grandes grupos españoles que publican cientos de títulos anuales y estaba feliz. “Nunca hemos vendido tantos libros, Dani, es tremendo”. Cuando le pregunté a qué creía que obedecía el milagro, dudó. “El fenómeno es especialmente notable en España y tal vez lo explique en parte la feroz competencia de dos gigantes como Planeta y Penguin, pero debe haber algo más”.
[¿Es Greta Thunberg el Anticristo?]
La pandemia fue el parteaguas. Hasta la irrupción del coronavirus, no sé cuantas palabras habíamos despachado los alarmados periodistas culturales sobre la implacable gota malaya del cierre de librerías. La situación se invirtió por completo a partir de entonces, pero, en realidad, la facturación de la industria editorial española lleva creciendo nada menos que once años consecutivos. Ha sido en 2024 cuando, según el último informe de Comercio Interior del Libro, realizado por la Federación de Gremios de Editores de España, se han superado las cifras previas a la crisis de 2008 con una facturación total de 3.037,51 millones de euros. Por Dios, que están abriendo librerías nuevas, lo que siempre es hermoso.
Vale, se venden libros como rosquillas, pero, ¿alguien los está leyendo? Porque no me irá a decir usted ahora que ha llegado a este tercer párrafo, si es que lo ha hecho (de media sólo lo consigue el 30 por ciento de los lectores que empiezan un artículo), sin distraerse ni una sola vez con alguna alerta de su móvil, sin revisar su bandeja de entrada, echar un vistazo a X para ver qué se cuece, perder tiempo devorado por el horizonte de sucesos de Tiktok o preguntándole a chatGPT por la cantidad de carne exacta que debe comprar para la gran barbacoa que organizará el fin de semana.
La alegría de mi amigo Paco
Quién osa negar lo evidente. Si hasta a los profesionales que cobramos por leer nos cuesta mantener la concentración y naufragamos bastante más veces de las que seremos capaces de confesar en las procelosas aguas de la lectura profunda, ¿qué no le estará pasando al resto? Recuerdo que al terminar el último examen de Selectividad, hará un millón de años, mi amigo Paco, un gigante bonachón con unas alucinantes gafas de culo de vaso que nos prestaba en los botellones para subirnos el pedal, gritó con alegría: “¡Ya no voy a tener que leer un libro jamás!” Nunca hemos sido muy amigos de la lectura por aquí, seamos serios, y es imposible que, empachados de pantallas, la cosa no haya empeorado ahora catastróficamente.
"El neoyorquino soltero y cultivado que en 1945 leía veinticinco novelas serias por año, hoy acaso tiene tiempo para cinco. Esta cartera de clientes es un tiempo muy pequeño para dividirlo entre un número muy grande de novelistas en funciones". Esto decía Jonathan Franzen en el celebérrimo artículo del Harpers… ¡de 1996! Y entonces aún no existían TikTok ni OnlyFans. ¿Cuántas novelas serían hoy? ¿Una o dos? ¿Ninguna?
Alguien podría alegar que, en realidad, los seres humanos nunca hemos leído tanto. ¿Acaso no rebosan de palabras esas redes sociales en las que pasa la vida con su ideal scroll de ilusiones? Es cierto, pero no todas las lecturas son iguales. Y el canario en la mina canta cada vez más desesperado. Los universitarios no son capaces de entender textos extensos y mucho menos de leer un libro de principio a fin. Según los estudios, el deterioro de las capacidades cognitivas generales es cada vez más dramático mientras alcanzamos cifras récords de tiempo diario frente a la pantalla en todos los grupos de edad.
Pero hay algo más, según defiende Eric Levitz en un reciente artículo en Vox.com (revista digital estadounidense que nadie tiene que ver con ese partido político español en el que usted está pensando): “Según algunos analistas, estas tendencias no solo amenazan con limitar la vida literaria de los amantes de la lectura ni con frenar el desarrollo intelectual de los jóvenes. El desplazamiento de los libros por los medios digitales está impulsando a nuestra especie de vuelta a un modo ancestral de cognición y comunicación: tras un breve coqueteo con la alfabetización, la humanidad está volviendo a sus raíces orales”.
Donald, el de los tuits ligeros
La escritura es antinatural, un artificio casi alienígena, una extraña tecnología de muy reciente invención que apenas ha acompañado a la humanidad unos cinco mil años, lo que representa aproximadamente el 1,83 por ciento de la historia del Homo sapiens. Recordaban Graeber y Wengrow en El amanecer de todo (tal vez el mejor y más original historia total publicada este siglo y que puedes encontrar aquí) que hemos perdido la práctica totalidad de la historia de la humanidad. Los hombres y mujeres de Altamira, por ejemplo, pintaron aquellas cuevas entre el 25.000 y el 15000 a.C, unos 10.000 años, casi el doble del tiempo que ha existido la escritura. ¿Qué drásticos acontecimientos ocurrieron durante aquel dilatado período. Nunca lo sabremos.
Según diversos comentaristas, los modos de pensamiento y discurso de la era digital se parecen sorprendentemente a los de las primitivas culturas orales prealfabetizadas que estudió el filósofo británico Walter Ong en Oralidad y escritura (1982), una obra tan influyente como controvertida. Según Ong, en un mundo de oralidad, la información debe ser breve, memorable, fácil de recitar y repetirse constantemente para sobrevivir. Eso exige fórmulas, recursos mnemotécnicos, profusión de adjetivos: Aquiles, el de los pies ligeros o Ulises, fecundo en ardides. Las célebres fórmulas de Homero, comunes a otras tradiciones de la épica recitada, fijaban la memoria y engrasaban la narración.
Depender de la memoria limitaba la capacidad para generar argumentos complejos de las culturas orales, incapacitadas para el pensamiento abstracto
Pero depender de la memoria limitaba la capacidad para generar argumentos complejos de las culturas orales, incapacitadas para el pensamiento abstracto. La cadena de subordinadas en la que nos engolfamos en un texto filosófico, por ejemplo, está ausente en Homero. El aeda ciego desconocedor de la hipotaxis, por decirlo al modo de Ferlosio, no habría doblado el Cabo de Hornos. Pero además, la comunicación oral, defiende Ong, debe darse cara a cara, busca estatus y afirmación social y es, por tanto, de naturaleza combativa.
Aquiles, el de los pies ligeros, Ulises, fecundo en ardides, ¿Hillary, la corrupta? ¿Joe, el dormilón? Lo que se viraliza en 2025 debe parecerse mucho a lo que se recitaba en el 10000 aC, frases concisas y estereotipadas de las que un maestro de la comunicación como Donald Trump se sirve con eficacia mientras la polarización se agiganta, el populismo lo devora todo y las complejas, alfabetizadas y pacíficas sociedades liberales van siendo sustituidas por virulentos sistemas paleolíticos tremendamente vulnerables a la demagogia. Y así, una postalfabetización genera el postliberalismo.
“Sabemos estas cosas, pero no las que sintió al descender a la última sombra”.





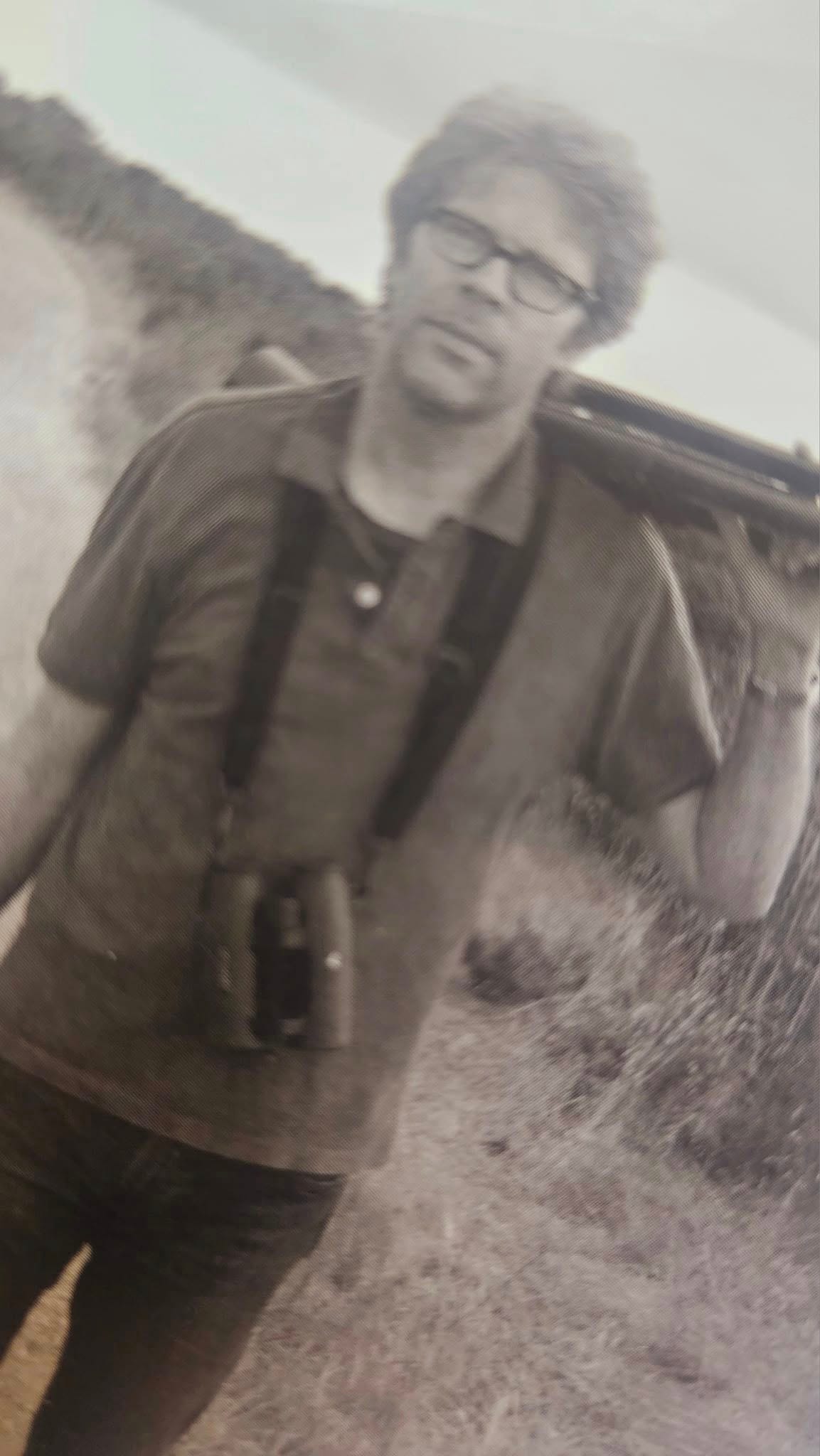
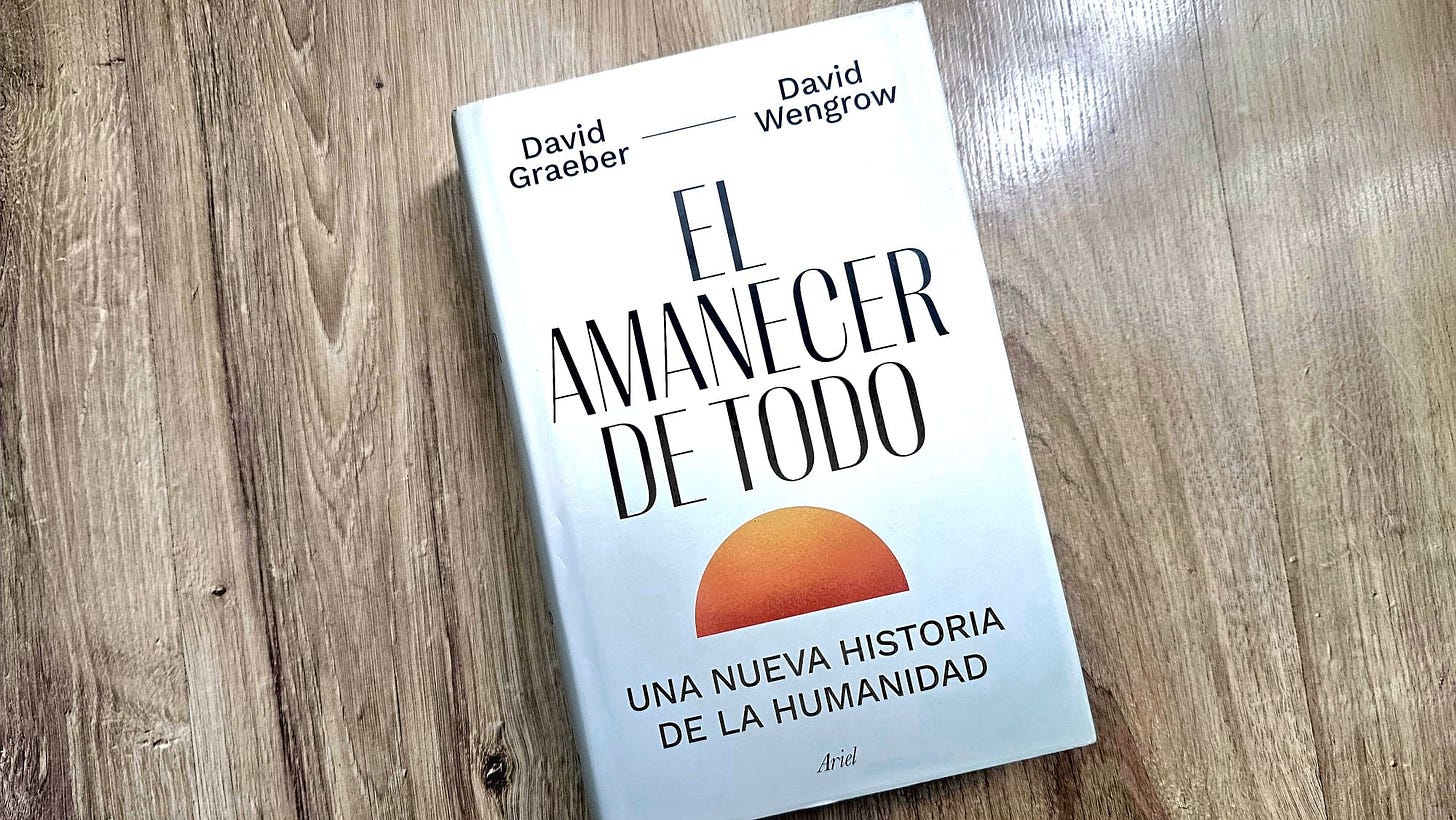
Estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que dices, pero yo no sería tan optimista en cuanto al sector del libro, al menos en España. Sí es cierto que a los grandes grupos les va bien, pero a expensas de los pequeños. También es cierto que la facturación crece, pero el dato tiene trampa: no descuentan la inflación. Si la descontamos, el panorama es algo lúgubre y no hemos llegado, ni de lejos en términos reales, a los 3.000 millones de euros de facturación que se perdieron durante la crisis de 2008 (se perdieron entre el 2009 y 2013, aprox.). Los datos son tozudos, aunque haya quien sea muy hábil maquillándolos y a quien le vaya muy bien en la mengua constante del negocio.
Planteas dos asuntos, ambos conectados y muy importantes
1) Se publica mucho, sí, se edita mucho (bueno, a mí no), pero, además del cuánto, ¿qué se lee? ¿cuál es el nivel cultural medio de un universitario español?. Hay por substack un chico de 17 años, @diegomadarnas, que lo flipas, pero el resto...
2) ¿Es la alfabetización un paréntesis en la historia de la humanidad? Lo que está claro es que la información va a seguir fluyendo, en cantidades industriales... Y aquí me viene a la cabeza @jajugon, o sea Javier Jurado, que tiene aquí un blog (y un libro, él sabrá lo que ha vendido, pero es muy bueno) que trata precisamente de eso.
Y te dejo que me entra un whatsapp.